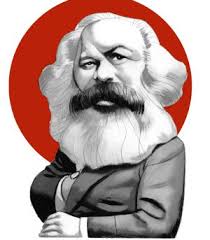El pragmatismo americano es, sin duda alguna, una de las propuestas más sugerentes de la filosofía contemporánea, y Richard Rorty es su representante actual más significativo. La propuesta rortiana pasa por un replanteamiento global de la epistemología, trazando una descripción de la relación que el hombre tiene con el conocimiento contraria a la tradición filosófica, y que le lleva a una renuncia de la filosofía y de la epistemología como tal.
El pragmatismo americano es, sin duda alguna, una de las propuestas más sugerentes de la filosofía contemporánea, y Richard Rorty es su representante actual más significativo. La propuesta rortiana pasa por un replanteamiento global de la epistemología, trazando una descripción de la relación que el hombre tiene con el conocimiento contraria a la tradición filosófica, y que le lleva a una renuncia de la filosofía y de la epistemología como tal.
La postura tradicional de la filosofía defiende que, tanto en el ámbito práctico como en el ámbito teórico, el criterio que permite superar las dificultades es un criterio epistemológico. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a los debates técnico-científicos, como es el caso del debate nuclear, rápidamente nos damos cuenta que la polaridad de posturas radican en una posición distinta respecto del conocimiento. Los llamados “pronucleares” consideran que la energía atómica es suficientemente segura habida cuenta del conocimiento que tenemos del funcionamiento de los reactores nucleares, y achacan los errores a faltas de previsión fácilmente subsanables. Los contrarios a la energía atómica, aducen un argumento similar pero en sentido inverso, y afirman que el uso de estos recursos nos conducirá de manera necesaria a una catástrofe atómica.
En el ámbito práctico, tanto en el ético como en el político, las dificultades se reconocen también como una cuestión epistemológica. Los distintos sistemas de creencias políticas, descritas generalmente desde metáforas espaciales -izquierda o derecha- se reprochan el uno al otro que el error radica en un problema de conocimiento: el contrario parte desde una consideración equivocada del ser humano y de su relación con el mundo, y por lo tanto proponen sistemas políticos que enmascaran e impiden una vida plena, acorde con la naturaleza humana.
Desde el punto de vista ético también ciframos nuestros aciertos como una cuestión epistemológica y reprochamos a nuestra inconsciencia, a nuestra falta de claridad, los distintos errores que cometemos a lo largo de nuestra vida. Cuando formamos parte de una familia enriquecedora, disfrutamos de salud y nos desarrollamos profesionalmente de forma gratificante, nos sentimos autocomplacidos con nuestras decisiones y con nuestro pleno control sobre nuestra vida. Pero cuando sucede a la inversa y nuestra familia entra en barrena, o consideramos como un castigo nuestra actividad profesional o social, o la falta de ellas, nos reprochamos a nosotros mismos haber estado engañados, haber tomado decisiones carentes de conocimiento, haber actuado sin una visión adecuada de cómo son las cosas.
En esta triple consideración de la acción humana, es fácil ver cómo el programa cultural occidental parte de una precomprensión de nuestra relación con el conocimiento. El occidental se considera a sí mismo como el individuo en el que la acción tiene dos momentos claramente diferenciables: primero debemos disponer del conocimiento adecuado, una visión clara de cómo son las cosas y un conjunto de reglas de acción, para después aplicar técnicamente estos criterios a nuestra acción mundana. Por tanto, la disposición de un conocimiento, la apropiación de las respuestas, es un momento previo a todas las acciones. Toda la filosofía y la ciencia occidental se levanta sobre la consideración de asegurar este esquema de comportamiento.
En cambio, el pragmatismo y otras filosofías contemporáneas, se han abogado el propósito de reconstruir esta relación con el conocimiento. El modo en que el pragmatismo afronta este reto consiste en la negación de la idea más persistente de Platón: la idea de que el conocimiento es algo valioso en sí mismo. El pragmatismo niega que el conocimiento sea el objetivo último de la especie humana y por tanto anula la ética platónica que describe al hombre como un ser que busca respuestas. En cambio, el pragmatismo es una filosofía sin respuestas últimas, un modo de pensamiento que no ofrece ningún conocimiento apriorístico que oriente nuestras prácticas y que, rechaza esta visión según la cual, después de la investigación, podremos disponer de reglas garantizadas para la acción correcta.
Un ejemplo del modo de proceder del pragmatismo lo encontré hace algunas semanas en una tertulia radiofónica dedicada a la economía política; un oyente le reprochaba al Doctor Rodriguez Braun, un profesor de economía de la universidad Complutense, conocido por su apasionada defensa del liberalismo, que mientras que el socialismo nos ofrece un modelo de estado, nos dice en qué debemos gastar el dinero para organizar la sociedad, el liberalismo no nos dice mucho acerca de esta cuestión y parece ser sólo una fórmula fácil de crítica; el oyente a continuación le pedía al profesor que diera cuál era su postura, en qué gastaría el dinero. La respuesta del Doctor fue típicamente pragmatista: dijo que no tenía ni idea. Respondió que lo que él defendía era precisamente que el estado debería ser como los ciudadanos vayan decidiendo a medida que se presenten los problemas, pero de antemano no tiene por qué haber un prediseño de cómo deberían ser las cosas antes de que comencemos el juego. La respuesta del profesor, más que una respuesta liberal, es a mi modo de ver, una respuesta típicamente pragmatista, dado que el problema no se presupone anclado a un criterio epistemológico.
En la línea de este ejemplo, el pragmatismo no pretende decirnos cómo debemos hacer, ni nos ofrece una fórmula infalible de cómo debe ser nuestra relación con el mundo, sea técnicamente, políticamente o éticamente. Los pragmatistas como Rorty defienden que lo que hará buenas a nuestras decisiones no es el hecho de que tengamos un conocimiento asegurado o verdadero, sino el hecho de que en el futuro las cosas vayan mejor, es decir, nuestras decisiones hayan mejorado nuestras vidas en algún respecto, asuntos que no son fáciles de averiguar a priori. Por eso Rorty señala que puede decirse del pragmatismo lo mismo que Novalis decía del romanticismo, que es la apoteosis del futuro.
Sin embargo es tan habitual considerar al ser humano como un ser que tiene una relación especial con el conocimiento, que lo concebimos como un hecho inapelable. Consideramos que el hombre es el ser cuya esencia consiste en la posibilidad de conocer la realidad, y por eso nos describimos a nosotros mismos resaltando nuestras cualidades cognoscitivas, Homo sapiens, el hombre sabio, el ser que conoce. Fieles a esta creencia asumimos como nuestra forma de ser, nuestra esencia o naturaleza, la idea de que los seres humanos primero conocemos el mundo, y después actuamos en base a este conocimiento.
La postura tanto del pragmatismo de Rorty como de autores como Heidegger, va a ser la consideración de que esta forma de entender al ser humano y al conocimiento, no corresponde con nuestra esencia, sino que esto no es más que una forma contingente de actuar en el mundo y por tanto históricamente determinada. Del mismo modo que los ingleses inventaron en el siglo XIX a los futbolistas, y sólo cabe ser futbolista desde que ocurrió este evento, los griegos inventaron en torno a los siglos sexto y cuarto, al hombre racional, el homo sapiens, y sólo cabe considerarse así desde esta aparición.
Para explicar cómo se produjo este invento, actuaré haciendo algo que Rorty hace alguna vez en su filosofía, voy a trazar un símil extraterrestre. Imaginemos que una civilización alienígena envía a un equipo de investigadores a nuestro planeta con el fin de recabar información sobre nosotros. El propósito de estos investigadores estelares consiste en elaborar un informe exhaustivo sobre los humanos, con vistas a escribir la entrada “hombre” en una hipotética enciclopedia intergaláctica en la que estarían recogidos todos los seres de la galaxia.
Para hacer su trabajo, seguramente el modo de proceder de estos extraños científicos sería baconiano: se trataría de elaborar una lista de todas las actividades que hacemos los seres humanos con la esperanza de que la información nos oriente a la hora de redactar la entrada. Puesto que los investigadores no disponen de ningún criterio para distinguir lo que sería información relevante de lo que no lo es, están obligados a registrar toda la información de modo que no se les escapase ninguna de las acciones humanas. Es de suponer que la lista de actividades sería prácticamente inabarcable y con toda seguridad sería cambiante.
Pero algo de lo que podrían darse cuenta estos investigadores estelares es que la mayoría de estas actividades son acciones regladas, actividades que se hacen de acuerdo a ciertas pautas, ciertas reglas, puesto que son acciones que implican el concurso de muchas personas que actúan coordinando sus acciones. Para comprender esto, podemos acudir al concepto de Juego, que ya usó Wittgenstein para describir al lenguaje. Los juegos consisten en un conjunto de actividades diversas que tienen propósitos diferentes y reglas diferentes para alcanzar estos propósitos; lo interesante de ver las distintas actividades humanas como juegos radica en que este concepto no reduce el tipo de prácticas humanas a un número limitado de ellas, dado que la lista de juegos, actividades regladas con distintos propósitos, puede ser prácticamente infinita. Desde esta perspectiva podemos considerar, por ejemplo, que es lo mismo jugar al futbol, buscar la amistad de un vecino, dedicarnos a la actividad científica o a la práctica de la conversación filosófica. Todas estas conductas cumplen con ciertos propósitos e implican la utilización de ciertas reglas.
Pues bien, una vez los alienígenas hubieran terminado de escribir la lista de los juegos humanos tendrían la misión de redactar una definición. Y teniendo en cuenta que estos extraterrestres no disponen de ningún criterio que les permita decidir cuáles de estos juegos son más importantes, cuales son verdaderamente esenciales o definitorios, tendrían que actuar tomando decisiones extrínsecas a la propia investigación, o lo que es lo mismo, deberían elegir en base a sus preferencias personales. Si no lo hicieran se verían obligados a establecer una entrada en la enciclopedia galáctica consistente en una lista enorme de actividades humanas junto a una nota que explicase que los seres humanos son los seres que realizan algunas de estas acciones, algo que que estaría lejos de considerarse como lo que habitualmente entendemos como una definición. Entendemos que una definición debe referirse a un conjunto limitado de rasgos esenciales, aquello sin lo cual ya no estaríamos hablando del objeto definido. Pero nos damos perfecta cuenta que, cuando tomamos al ser humano en base a las cosas que hace, y no a las cosas que de forma apriorística consideramos que “es”, una definición de esta clase parece imposible, a menos que elijamos en función de nuestras preferencias qué prácticas vamos a considerar como importantes, lo que en sí mismo consistiría una práctica más, la practica de la definición esencialista.
Pues bien, la filosofía equivale al sueño de creer que este tipo de definiciones son posibles, y no como meras prácticas entre prácticas. Este sueño se condensó de forma efectiva en el pensamiento platónico. Platón es el equivalente humano a este equipo de investigadores alienígenas dispuestos a hacer una definición lo más reducida posible del ser humano. Por decirlo de un modo claro, Platón es quien pone de moda, una moda que se mantiene ya 2500 años, la idea de que las cosas, aunque tengan innumerables características, pueden reducirse a un numero limitado de elementos esenciales.
Podemos reconstruir el proceso por el cual esto acaeció en la filosofía platónica y escribir el relato de cómo Platón llegó a la consideración de que las cosas disponen de esencias y por tanto son definibles de manera absoluta. Seguramente Platón y los primeros filósofos se dieron cuenta de que estas actividades humanas describibles y sometidas a reglas se orientan siempre a un propósito y, por tanto, están sometidas al acierto y al error. Acertamos cuando cumplimos con el propósito establecido y nos equivocamos cuando no lo cumplimos. Pero este “acertar” o “equivocarse” solamente tiene sentido cuando estamos jugando a un juego determinado, dentro de ciertas prácticas regladas en las que se ha establecido previamente qué vamos a entender como acierto y qué vamos a entender como error. Si esto es así, significaría que no existe un modo absoluto de acertar. Cuando un perro juega a desenterrar huesos y da con una mina antitanque ha fallado, pero cuando es un soldado buscando minas con un detector de metales, decimos que ha tenido éxito. En cada caso las reglas de los distintos juegos son relativas a cada juego y resulta del todo imposible realizar distintas actividades humanas si no tenemos en cuenta este hecho.
La filosofía platónica fue el propósito de unificar todas las reglas de todas las acciones humanas en un único conjunto de superreglas. Platón supuso que puede existir un mismo modo de jugar cada uno de estos juegos que garantice el acierto y nos evite el error en todos los casos. Y para esto Platón se va a fijar en una de las prácticas a las que los seres humanos solemos jugar, las matemáticas. ¿Qué es lo que tienen las matemáticas que le impresionó tanto?. En principio, las matemáticas pueden considerarse como una más entre las cosas que hacen los hombres, un juego entre otros juegos, consistente en hacer algo con ciertas marcas, ciertos símbolos, de acuerdo con unas reglas establecidas. Históricamente hablando este juego con marcas estuvo asociado a la agrimensura, a la contabilidad y a la música, pero van a ser los griegos los que lo conviertan, además de todo esto, en un juego formal. En manos del espíritu griego este jugar con marcas pasó de servir a propósitos externos para pasar a convertirse en un juego autoreferencial, es decir, una actividad teórica.
Y será esta característica formal o teórica lo que convierte esta actividad en distinta de las demás prácticas, llamando la atención de Platón; en la mayoría de cosas que hacemos los seres humanos, las acciones que tenemos que hacer para lograr lo que previamente hemos considerado como un acierto, son bastante imprecisas. Pensemos por ejemplo en las prácticas sociales destinadas a ganarnos el favor de las personas que nos rodean. Imaginemos que queremos conseguir el afecto de un vecino; seguramente desarrollaremos toda una serie de conductas que en nuestra cultura están destinadas a lograr este tipo de aciertos: seremos cordiales, abusaremos de la sonrisa, buscaremos temas de conversación afines, incluso puede que nos presentemos en la puerta de su casa con un pastel. Pero es posible que, aún cuando despleguemos todas nuestras artes de seducción, no logremos la cordialidad buscada. En la mayoría de los juegos humanos, por tanto, el conocimiento y aplicación de las reglas, no garantiza el acierto, aunque disponen la situación en la que el acierto puede ser considerado como tal. Si jugamos al fútbol, no basta con conocer las reglas de juego para ganar, igual que no basta con cumplir con las normas sociales de cordialidad para lograr el afecto de los demás; seguramente hay que tener en cuenta muchas circunstancias que podemos controlar y muchas que son imprevisibles.
Pero en el caso de las matemáticas esto no ocurre. En este tipo de juego que podemos llamar “teorico” o “contemplativo”, el acierto ya viene dado por la aplicación de las reglas, puesto que el acierto coincide con este uso normativo. Puede decirse que la aplicación de las reglas garantiza el acierto o son en sí mismo el acierto. Esto es así porque en las matemáticas el juego no consiste en realizar un tipo de acciones y esperar un resultado, sino que el resultado consiste precisamente en la aplicación correcta de las reglas. Por decirlo también gráficamente: si sumamos dos y dos, no albergamos la esperanza de que el resultado sea cuatro, dado que cuatro se define entre otras cosas como la suma de dos y dos. En las matemáticas es la acción la que produce el resultado, puesto que el resultado no es más que el correcto uso de las reglas. Trasladando este esquema de actuación a otras prácticas, equivaldría a defender cosas como que el acto de escarbar en el suelo por parte de un perro, crease el hueso que está buscando.
El resto de las conductas no suelen ser así. En las prácticas sociales, por ejemplo, el mero hecho de ser cordial y amable con los demás no significa que contaremos con su afecto, y tampoco el hecho de cumplir con las reglas establecidas en un partido de fútbol es equivalente a ganarlo. En el caso de las matemáticas, y esta es la clave, el acierto viene dado por el uso correcto de las reglas. O lo que es lo mismo: el conocimiento es lo que determina el acierto y elimina la incertidumbre, mientras que la ignorancia y el desconocimiento es lo que explica el error y la duda.
Platón, impresionado con este poder del matemático para evitar a priori la incertidumbre y el error, imaginó que todas las prácticas humanas pudieran realizarse según este esquema. Esto equivaldría a simplificarle en extremo el trabajo a aquellos imaginados investigadores galácticos, dado que ya no seríamos unos seres que realizan una multiplicidad inabarcable de acciones, puesto que todas ellas podrían ser reducidas a una sola superactividad, ser ejemplo de un único modo de acción: las matemáticas. De esta forma define al hombre como “matemático”, o lo que es lo mismo, atendiendo a la etimología de la palabra, como “el que sabe”. El ser humano es aquel ser, que si dispone del conocimiento necesario, conoce las reglas adecuadas y su aplicación, entonces es capaz de diseñar una vida carente de incertidumbre y error. Platón inaugura, por tanto, esta forma de comprender al ser humano y de ser hombre, según la cual primero disponemos del conocimiento y después aplicamos este conocimiento a nuestra relación con la realidad.
Lo importante de este esquema es que describe nuestra naturaleza en relación con el conocimiento. Hay dos tipos de hombres, los que conocen y experimentan una relación verdaderamente esencial con la realidad, y los que desconocen, los ignorantes, cuya relación con la realidad está viciada, es aparente, está falseada, no es originaria. Nos está diciendo que, por ejemplo, cuando los hombres nos dedicamos a actividades como las matemáticas o hablamos tal y como lo hacen los filósofos, según el esquema de conversación que describe en sus diálogos, o lo que es lo mismo, cuando practicamos ciertos juegos, estamos siendo hombres con todo el sentido de la palabra, dado que tenemos una relación verdadera con la realidad. Pero cuando nos entregamos a otras actividades, como puede ser el trabajo material, la artesanía, la agricultura o la política de acuerdo con otras reglas, entonces nuestra relación con la realidad se ve impedida.
Al establecer como esencia fundamental humana el conocimiento, Platón da comienzo a la filosofía y a la racionalidad europea, o lo que es lo mismo, quedan configuradas las creencias básicas de lo que hemos llamado el “homo sapiens” el hombre racional. Ser racional consistiría en pensar de acuerdo ciertas distinciones categoriales, que Derridá llamó “distinciones binarias del pensamiento occidental”. Tales distinciones disponen la comprensión del mundo respecto de categorías polares, tales como la diferenciación entre conocimiento e ignorancia, la que establecemos entre apariencia y realidad, y la separación de verdad y mentira.
Si adoptamos la perspectiva de las prácticas, el conocimiento como una serie de prácticas o de reglas para la acción, no podemos distinguir tajantemente entre sabios e ignorantes, ya que no existen sabios e ignorantes, sino usuarios de unas prácticas y usuarios de otras. Sin embargo la filosofía pensó que se puede estar en una situación de conocimiento y ser un sabio, o de desconocimiento y ser un ignorante.
Esta primera distinción nos lleva a la segunda. Si hemos distinguido entre los sabios y los ignorantes, surge un problema fundamental: ¿el conocimiento -las prácticas- de los ignorantes qué son? Platón nos contesta diciéndonos que no son estrictamente conocimiento, es mera apariencia. Así Platón inventa también la distinción absoluta entre apariencia y realidad; la idea de que podemos vivir engañados, o podemos ser conscientes de las cosas del mundo tal y como son. Y no es que no ocurra que tomemos por reales asuntos que descubrimos que son sólo aparentes. Pero estas consideraciones, como ya dije al principio, sólo tienen significado cuando las usamos dentro de un juego concreto en el que la distinción haya sido precisada de antemano. Por ejemplo, podemos entender que a nuestro perro le pareció que en esa zona del jardín había un hueso pero no era real. Pero esto es completamente distinto a cuando decimos que tal amigo nos pareció honesto cuando en realidad es un pájaro de cuidado. En el primer caso hay unas reglas que nos permiten distinguir la apariencia de la realidad y en el segundo hay otras. Platón supone que podemos hablar de la apariencia en sentido absoluto y la realidad en sentido absoluto.
Y por último, estas dos primeras afirmaciones nos permiten entender la tercera distinción, la de verdad y mentira; Platón también es el responsable de que los occidentales hablemos en los términos que lo hacemos de “verdad y mentira”. Y podemos comprender perfectamente qué es lo que llama Platón “Mentira”, es el conocimiento aparente del ignorante. En cambio el conocimiento del sabio es el conocimiento verdadero, del que procede según las reglas de la racionalidad que ya Platón se ha encargado de establecer.
Ustedes me dirán que Platón no ha inventado la verdad y que hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Yo les diré que por supuesto, pero no en los términos que los plantea la filosofía. Lo que sea verdad o mentira es algo que sólo tiene significado dentro de un juego o práctica determinada. Por ejemplo, el enunciado “el coche es rojo” es verdad porque previamente hemos establecido que consideraremos verdad oraciones de este tipo cuando se correspondan con nuestra experiencia. Esto se ha establecido en una tradición lingüística y se mantiene seguramente porque juegos de este tipo nos resultan útiles a todos. Nos viene muy bien que todos conozcamos el acuerdo cuando hacemos comunicaciones del tipo “te pasaré a buscar en mi coche rojo”. Sin embargo en otros juegos los acuerdos acerca de qué consideraremos verdad y mentira son más imprecisos o simplemente no están. Por ejemplo cuando decimos “el debate de investidura lo ha ganado el presidente del gobierno”. En este tipo de enunciados, puesto que no llegamos fácilmente a un acuerdo, tendemos a ser Platónicos. Pensamos que nosotros identificamos claramente la realidad mientras que otros ven exclusivamente las apariencias, viven engañados por la ideología. Rorty nos diría que en esos casos lo que ocurre es que jugamos a juegos distintos. Sucede lo mismo que ocurriría cuando ponemos a buscar drogas en un aeropuerto a un perro que no ha sido entrenado, que no sabe jugar al juego de buscar droga. Cuando el perro encuentra un hueso se alegra, pero el policía se decepciona.
EL CONOCIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA NATURALIZADA.
Frente a la perspectiva griega que vamos a heredar los occidentales consistente en pensar que el conocimiento es una relación más penetrante con la realidad, una visión clara del mundo, y que engendra la distinción entre sabios e ignorantes, los pragmatistas americanos, tomándose en serio a Darwin, conciben el saber como un producto natural.
Desde la descripción que hace Darwin de la evolución humana, el conocimiento se comprende como un conjunto de pautas para la acción que han desarrollado las diferentes especies para hacer frente a las necesidades de la vida; esto equivale a la descripción que hemos hecho al comienzo de la charla de las prácticas humanas como actividades regladas. Si entendemos que tanto los animales como los hombres actúan en el mundo de acuerdo con una serie de pautas de acción, resulta difícilmente explicable defender que algunas de estas pautas sean valiosas en sí mismas y no por los beneficios que conllevan, como tampoco podemos distinguir de qué modo unas pautas puedan ser más verdaderas que otras.
Escuchamos a Darwin cuando nos explica cómo se generó en nosotros la postura erguida, cómo la liberación de las manos nos permitió fabricar instrumentos, o cómo los pájaros desarrollaron alas a partir de las extremidades de los dinosaurios. Pero tomarse en serio a Darwin consiste en considerar que no hay diferencia entre hablar de un producto como unas alas o un sistema digestivo, y hablar del conocimiento. No hay forma de entender cómo a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo los seres humanos desarrollamos algo así como la filosofía o las matemáticas, entendidas teóricamente.
La perspectiva pragmatista de Rorty va a naturalizar el conocimiento y lo va a considerar como un producto más de nuestra evolución. Las diferentes creencias, así como cualquier otro conocimiento de cualquier índole, no son más que un conjunto de pautas de acción que se han ido seleccionando en virtud a las cosas que nos permiten hacer. Esto es válido tanto para la medicina hipocrática, para la filosofía platónica, para la física cuántica o para la construcción de centrales nucleares. Igual que los pájaros tienen alas para volar, los hombres desarrollamos el conocimiento para hacer algo con él. Y del mismo modo que no podemos hablar de que un martillo sea más verdadero que un destornillador, tampoco podemos preguntarnos si un conjunto de creencias representa mejor la realidad que otro conjunto de creencias. A lo sumo podemos decir que ciertas pautas de acción, ciertos juegos, se mantienen en la medida en que nos proporcionan un beneficio determinado. Pero no tendría sentido preguntarse, de acuerdo con la postura pragmatista de Rorty, si la física de Newton es más verdadera que los dogmas de la religión cristiana, o menos verdadera que la teoría cuántica. Sencillamente son pautas diferentes de acción, con propósitos diferentes y reglas diferentes. Por eso, si queremos construir un puente es tan inútil tener en cuenta los dogmas cristianos como los cálculos cuánticos; si queremos diseñar un ordenador es inútil que consideremos la gravedad newtoniana o las verdades de la fe; y si queremos promover la compasión entre los hombres, no nos servirá para nada ni la cuántica ni la gravitación universal, pero seguramente sí la religión cristiana. Por decirlo en los términos de Rorty: verdadero es el nombre que usamos para designar a cualquier creencia que resulte ser buena como modo de interactuar con el mundo. Algo que decimos que no es verdadero es aquello ante lo que más vale ser precavidos pues no es una creencia de la que podamos estar seguros, o que habitualmente nos permita una buena forma de relacionarnos con el mundo.
METAFÍSICA Y PRAGMATISMO.
La verdad se encuentra – la verdad se construye.
La actitud metafísica, o la actitud platónica podemos decir, sería la actitud de pensar que la verdad es algo que está ahí fuera que hay que hallar, que hay que encontrar. La filosofía nos dice que si somos racionales, si respetamos un método, si no nos dejamos llevar por nuestros deseos, o cualquier otra consideración, entonces daremos con la verdad. Decir que el conocimiento o la verdad se descubre, en lugar que se construye, es decir que el mundo, la realidad, puede guiar de algún modo lo que los seres humanos podemos hacer en esa realidad. Cuando tenemos una actitud Platónica afirmamos cosas como que Galileo y Copérnico descubrieron una verdad, que la tierra gira alrededor del sol. O que Newton descubrió una de las fuerzas de la naturaleza, la gravedad, o que Plank descubrió que las partículas son cantidades discretas de energía.
La postura pragmatista nos dice que la verdad no se halla, sino que se construye. Desde de Rorty, lo que hicieron estos científicos no fue más que redescribir la realidad usando palabras distintas, sistemas de creencias distintos, inventaron nuevas pautas de acción que nos permitieron hacer a los seres humanos cosas diferentes que nos permitían otras descripciones. No ocurre, según Rorty, algo que pone de manifiesto en libro de Kuhn “la estructura de las revoluciones científicas”, que hay un progreso en dirección a estar cada vez más cerca de la verdad y cada vez más lejos de la superstición, de la ilusión, de la mentira.
Si los europeos en un momento dado comenzamos a creer en el dios cristiano y en los distintos dogmas de fe del cristianismo, no fue porque el cristianismo, como conjunto de creencias, nos revelase una verdad más profunda que otros conjuntos de creencias. Fue fundamentalmente porque nos sirvió a los europeos para hacer algo que en un momento dado consideramos importante. Y si en otro momento comenzamos a considerar las creencias cristianas como supersticiones frente a las verdades de la mecánica de Newton, no fue porque la ciencia nos proporcione un conjunto de verdades más profundas que el cristianismo, sino que seguramente comenzamos a querer hacer otras cosas a parte de las que podíamos hacer hablando sólo como cristianos.
Decir que un producto como la ciencia es más racional o más verdadero que la religión, desde la perspectiva naturalizada de Rorty, sería semejante a que dijéramos que es más racional o más verdadera la postura erguida de los hombres frente al serpenteo de los reptiles. Pero lo cierto es que una cosa y otra sólo responde a propósitos y necesidades diferentes. La evolución biológica siempre produce nuevas especies y la evolución cultural siempre produce nuevas creencias. Pero no hay una cosa tal como "las especies que la evolución tiene en mira", ni una cosa tal como "la meta de la investigación" entendida como verdad.
Les voy a explicar esto utilizando un ejemplo práctico, lo que ta bien me permitirá sacar esta charla del debate epistémico e ir acercándome a temas prácticos. Los dos grandes sistemas léxicos de la política serían por un lado las creencias socialistas y por el otro las creencias liberales. Podemos intentar pensar estos dos léxicos no como distintas posiciones acerca de cómo deberíamos organizar la sociedad, lo que nos haría caer en la tentación de pensar que uno es más verdadero que el otro ya que se ajusta más a la realidad o a la esencia humana. O podemos comprenderlos como herramientas distintas que pretenden cosas distintas, algo que seguramente nos permita rebajar nuestra beligerancia con respecto a cada uno de ellos.
El léxico liberal, como ustedes saben, se desarrolló en el siglo XVIII como resultado de un trabajo colectivo, el de los ilustrados, que poco a poco fueron adoptando nuevos hábitos lingüísticos, nuevas formas de hablar. Los ilustrados hablaban del hombre en términos de libertad individual, mérito personal, individualismo, Racionalidad. Este léxico se enfrentaba al que se había generado en el ámbito de la religión cristiana y que describía al hombre en términos de pertenencia a una gran familia patriarcal. Para el cristianismo todos los hombres son vistos como miembros de una familia en la que Dios representa la figura de autoridad y de amor, y los hombres se consideran como hermanos. Este léxico, a ojos de Rorty, tenía la virtud de promover conductas como la compasión, pero a la vez también describía en términos positivos la sumisión, la obediencia, la mansedumbre. A los hombres que vivieron la edad moderna que culmina con los ilustrados, seguramente el léxico cristiano, bueno para generar actitudes de compasión y hermanamiento, resultaba inútil dado que el tipo de cosas que ellos querían hacer no era de esa índole. Los ilustrados querían generalizar las pautas de acción que empezaron a ponerse de moda durante el renacimiento, donde los hombres se sintieron más interesados en explorar sus capacidades individuales, que en formar parte de la gran familia humana. De esta forma, los ilustrados fueron generando poco a poco un sistema de creencias en el que el hombre era visto como un ser libre, dotado de razón con una capacidad enorme de acción y donde el antiguo Dios cristiano se redescribía como arquitectum dei.
Es Kant quien mejor va a saber tejer el nuevo léxico liberal que queda condensado en el famoso lema “sapere aude”, atrévete a pensar. Kant nos presenta al hombre como un ser dotado de una voluntad libre que se da a sí mismo la ley, es decir, que desde sí mismo elige las propias reglas de su acción. Podríamos pensar que este “darse a sí mismo la ley” es una defensa de la creatividad, de la imaginación, de la espontaneidad, pero lo cierto es que no es el caso. Lo será cuando los poetas románticos generen el léxico del romanticismo. Kant propone dos ámbitos en los que el hombre puede determinar por sí mismo las reglas de su acción; por tanto lo que está proponiendo es dos modos paradigmáticos de hombre. Estos dos ámbitos son el teórico y el práctico. Para ser más explícitos, el hombre cuando se ocupa de conocer y cuando se ocupa de su vida diaria, relacionándose con otros hombres. Cuando se trata de alcanzar la verdad el modo paradigmático de ser que Kant trata de generalizar, es el científico Newtoniano, el investigador que realiza su acción conforme al método científico generado por Galileo y Newton. Por eso, en la sociedad liberal surge la figura del “experto”, que es quien soluciona los problemas epistémicos.
Y cuando se trata de la vida práctica, Kant propone como modelo de hombre lo que podríamos llamar el “gentleman inglés”. Es decir, un hombre desapasionado, que no se deja llevar por sus inclinaciones y se comporta cumpliendo con sus obligaciones de forma voluntaria, libre. Estas obligaciones no van mucho más allá de respetar las leyes y pagar los impuestos. Es un hombre que puede dedicarse a sus asuntos privados con total libertad siempre y cuando cumpla con sus obligaciones cívicas. El resultado es el tipo de hombre que demandarían las futuras democracias liberales: hombres poco beligerantes y cumplidores de la ley que encuentran su felicidad en tal cumplimiento y en la reserva de un ámbito privado, dejando la solución de los demás asuntos a los expertos cualificados.
El léxico socialista, en cambio, nace con otros propósitos y se genera también por el concurso de muchas personas, muchas veces ilustrados, pero produce un modo distinto de hablar, pautas de acción diferentes a las generadas entre los liberales. Seguramente el léxico liberal fuera muy útil y beneficioso a las clases más favorecidas del siglo XIX, pero también resultasen completamente inútiles para las clases más pobres. De nada le sirve a una persona creer en la individualidad, la libertad personal y la racionalidad universal, cuando estas creencias no generan ninguna diferencia significativa en sus vidas. El obrero empleado en las fábricas textiles inglesas no tenía ningún poder real en la mejora de sus condiciones miserables de vida que tuviera que ver con el léxico liberal. La capacidad de acción de este tipo de trabajadores nada tenía que ver con la individualidad, y sí con la colectividad. Nos cuenta Marx que la organización como colectivos entrenados en fábricas les otorga cierto poder; los obreros de forma individual carecen completamente de acción, pero como pertenecientes a miembros de una cadena de montaje, en tanto que colectividad, poseen un poder importante. En el pensamiento marxista esta realidad se describe como proletariado. Hablar de los hombres en términos de proletariado es seguramente una de las claves fundamentales del léxico marxista y por tanto del léxico socialista. Permite describir la acción humana en lugar de en términos individuales, hacerlo en términos colectivos. Pero Marx fiel a la lógica platónica, no se limita a señalar que el hombre puede describirse, además de muchas otras formas, según su pertenencia a un colectivo. Marx se empeña en ser esencialista y señalar que el modo propio de ser hombre es la acción colectiva. La acción individual propuesta por el lexico Kantiano se convierte en apariencia, o en términos marxistas, en alienación.
Si en el léxico liberal el hombre paradigmático es el burgués ocioso, al que se le puede tolerar cualquier acción mientras sea respetuoso con la ley y pague sus impuestos, en el léxico socialista el modo paradigmático de ser hombre, es el trabajador miembro de una cadena de producción que toma conciencia de su poder colectivo y se convierte en revolucionario. Ninguna de estas definiciones, el trabajo colectivo o el ocio individual, son aproximaciones más verdaderas o más falsas que la otra. Únicamente son dos modos de actuar en la tierra no excluyentes el uno del otro y que el léxico liberal y socialista elevan a modo paradigmático de acción. Tanto uno como otro podemos comprenderlo como un conjunto de pautas de acción que nos permiten a los hombres hacer cosas diferentes. Podemos actuar de acuerdo a fantasías e intenciones privadas, pero también podemos actuar como integrantes de una acción colectiva al modo de una cadena de producción.
Los problemas entre estas dos formas de acción surgen cuando se procede metafísicamente desde la consideración de que cada una de estas acciones se puede considerar el modo paradigmático de acción humana, como la esencia humana. Puesto que debe haber una esencia humana y desde cada uno de estos léxicos esa esencia es enunciada en sus propios términos, las desviaciones del modelo son tachados de irrealidad, ideología, engaño o alienación. Para los liberales, la esencia humana pasa por la individualidad y para los socialistas la esencia humana tiene que ver con el trabajo colectivo. Dicho de otro modo, desde la lógica liberal, todo lo que no sea ser un gentleman o un científico nos convierte en brutos y esclavos. Y para los socialistas todo lo que no sea ser un trabajador colectivo y un revolucionario, nos convierte en alienados opresores u oprimidos.
Es por eso que para los liberales un sistema socialista en el que el individuo parece disolverse en la colectividad, y se censuran los propósitos individuales, no es más que un modo de esclavitud, una ideología destinada a esclavizar a un número creciente de personas. Y para los socialistas, un sistema de convivencia liberal aliena al hombre, lo aleja de su esencia colectiva, le hace vivir disgregado y aislado del resto de la sociedad y por tanto alienado.
La forma en que nuestras sociedades consideran que se superarán estas supersticiones e ideologías, ya sea que desde la lógica socialista se quiera escapar de la alienación, o desde la lógica liberal se trate de no caer en la esclavitud, es la llamada actitud crítica. Esto es lo que se les explica a todos los estudiantes de bachillerato en este país y es una de las piedras básicas del sistema educativo. Se les dice que no deben creerse todo lo que se les dice, que deben mantener una actitud vigilante, que deben poder argumentar sus posturas. Esta capacidad argumentativa es lo que les protege de ser engañados por la superstición y la ideología. Pero lo cierto es que, dicho en los mismos términos, esta actitud crítica sigue siendo tan ideológica como cualquier otra creencia pues nos exime de tratar de comprender las motivaciones y los propósitos de personas que no hablan en nuestros términos: Nos lleva a la consideración del otro como irracional, y por tanto a su rechazo. Al no comprender las motivaciones y los propósitos de otras creencias, nos evita considerar que la solidaridad pueda ser una obligación moral.
El problema es adoptar la postura platónica que habla de un hombre paradigmático y nos obliga a considerar que hay unas creencias verdaderas y otras falsas. Pero si adoptamos la perspectiva que Rorty nos propone, ya no cabe que hablemos de algo así como una esencia humana.
Desde esta perspectiva ya no se trata de desarrollar un conocimiento verdadero que nos indique por dónde deberíamos desarrollar nuestras sociedades, que nos marque el camino a seguir. Se trata más bien de generar sociedades en las que sea posible la máxima variedad, que quepan todas las formas de ser que seamos capaces de engarzar. Se trataría, por tanto, de no limitarnos a considerar que los seres humanos tenemos que responder a una naturaleza concreta, tenemos que ser un hombre paradigmático concreto. Se trata de que lo que los seres humanos somos es lo que somos capaces de generar mediante nuestra acción en la tierra.
Esta sociedad de la variedad para Rorty es la democracia. Pero no es la democracia planteada por el liberalismo esencialista, una democracia en la que todos debemos ser científicos en nuestro trabajo y caballeros ingleses en nuestras relaciones sociales. Se trata de una democracia en la que realmente la libertad y la variedad en el uso de los léxicos, en las distintas formas en las que nos podemos ver los seres humanos carece de límites.
Lo que está planteando Rorty es que, en lugar de ver como paradigma del conocimiento a la ciencia y a las matemáticas, tomemos como paradigma a la poesía. Entre dos científicos que se ocupan del mismo campo cabe la contradicción. Esto es así porque los dos juegan al mismo juego y con las mismas reglas. Ocurre lo mismo que en el fútbol, que no pueden ganar dos equipos distintos el mismo partido. Pero cuando se trata de poesía no pensamos nunca que un poema tenga que ser contrario o incompatible con otro. Pues bien, se trata, por tanto, de considerar que dos hombres pueden representar un poema distinto sin que por ello ninguno de los dos tenga que estar en una escala distinta de ser hombre.
Una forma en la que me gusta entender este modo de comprender la política, consiste en imaginar el espacio público como si se tratase de un manicomio. En un manicomio están las distintas fantasías privadas por un lado y la cordura del médico por la otra. El médico tiene el proyecto de eliminar tales fantasías privadas y construir un único modo de ser, la suya, la del cuerdo. La propuesta de Rorty sería no considerar que unos están locos y otros sanos, sino en considerar que tanto los locos, como el doctor, son víctimas de una fantasía privada. Uno se cree Napoleón, otro se cree un emperador romano y otro se cree un médico que los puede curar a todos, pero todos están al mismo nivel.
El espacio político consistiría en tratar de disponer de una situación en la que ninguno de ellos tiene por qué renunciar a su fantasía sino que debe de encontrar los modos de compatibilizarla con la de los demás generando nuevas fantasías que den cabida al otro. Por tanto el problema no consiste en hacer entrar en razón a los fanáticos o establecer un lenguaje mínimo y racional en el que limar nuestras asperezas (Habermas). Sino en hacer que puedan generar estas fantasías que den cabida al otro, a las fantasías privadas de los otros.
¿Cómo hacer esto? Rorty nos dirá que no es la filosofía, sino la literatura. La literatura es lo que permite la sociedad poetizada. Sin embargo en las sociedades del conocimiento la literatura ha sido considerada como una actividad de segundo orden, algo más bien destinado a un entretenimiento infructuoso. Lo realmente importante en estas sociedades, como ya he dicho, es el conocimiento. Pero Rorty nos dice que el conocimiento, la argumentación, no sirven de nada cuando de lo que se trata es de crear una sociedad de la variedad. La razón ya sea en su versión ilustrada o en su versión socialista, únicamente promueven el hombre paradigmático, el gentleman o el proletario, pero no hacen nada por la variedad. Esta es la razón por la cual tanto el estado socialista como la democracia liberal tienen una deriva fácil al totalitarismo.
La literatura, entendida en un amplio sentido como poesía, relato, cine, teatro, nos permite comprender otros léxicos, otras pautas, otras formas de ser hombre. Y eso nos pone en disposición de hablar como ellos. La literatura es quien redescribe la realidad de tal modo que se pueden generar nuevos modos de hablar en los que se de cabida cierto sufrimiento para el que antes de hablar de este modo eramos ciegos. Rorty pone el ejemplo del respeto de las comunidades de color en Estados Unidos. No fue el discurso ilustrado que defiende que todos los hombres son iguales en virtud a su racionalidad común, lo que hizo que distintas comunidades de americanos se tomasen en cuenta. Fue sin embargo la literatura en obras como “La cabaña del tío Tom”, las que comenzaron el proceso de comprensión. Del mismo modo que no fue la jerga marxista la que hacía tomar conciencia del sufrimiento de los trabajadores asalariados, sino las novelas de Zola, por ejemplo.
Según Rorty ya no se puede recurrir al criterio de la verdad como tribunal que deslegitime las construcciones sociales despóticas e injustas que imponen los derechos del más fuerte sobre los débiles, como hacían los ilustrados. La misión de la filosofía como aquella forma de conocer destinada a denunciar la presencia de ideología, de prejuicios, de “distorsión de la comunicación” como dice Habermas, queda completamete rechazada. Lo único que puede hacerse son descripciones detalladas de tales sufrimientos y humillaciones que hiciera surgir la necesidad de reformar la sociedad para que eso no siga pasando. Pero estas redescripciones ya no las suministra la filosofía como si se tratara de un tipo especial de hombre privilegiado (caverna de Platón), sino que es tarea de intelectuales en un sentido muy amplio: periodistas, antropólogos, psicólogos, sociólogos, novelistas, directores de cine… etc. Frente al filósofo que busca la verdad, Rorty propone al poeta creador de metáforas, inventor de nuevos lenguajes que sean capaces de sacar a la luz cosas que antes no eran vistas o carecían de importancia.
Por tanto, no es la actividad crítica de la filosofía, la búsqueda de la verdad, la actitud científica la que nos previene contra el totalitarismo, es la lectura de libros y el visionado de películas. En lugar de educación para la ciudadanía, lo importante es la literatura.
Pero no piensen que Rorty al proponer esta sociedad poetizada nos está diciendo que cuando comprendamos el sufrimiento de los demás se terminarán nuestros problemas y el sufrimiento cesará. Rorty no propone una utopía política y social como sí lo pueda hacer el socialismo o el progresismo tecnológico. El hecho de poder comprender el sufrimiento de otras comunidades para lo único que servirá es para adoptar una actitud en la que la limitación de tal sufrimiento sea posible.
La generación de nuevas fantasías en las que podamos comprender a los otros , de nuevos léxicos que nos permitan relacionarnos con la realidad de distintos modos, no nos garantizan un futuro mejor; este era el propósito de las sociedades del conocimiento y Rorty nos dice que a lo sumo podemos tener la esperanza de que las creencias que tenemos ahora y tratamos de generalizar mejoren nuestra vida, aunque no sabemos muy bien de qué forma puede suceder esto. La razón es que las distintas creencias o léxicos no son herramientas manipulables al antojo; El problema que tienen las creencias, y en eso se distinguen del resto de los instrumentos, es que a priori no podemos saber para qué van a servir, para qué se utilizarán en el futuro.
Cuando en el siglo XIX los trabajadores asalariados fueron adquiriendo el léxico marxista, podían ver cómo este léxico servía para promocionar en ellos actitudes y conductas de las que antes no eran capaces. Se convierten en revolucionarios y revalorizan la acción colectiva. Pero ellos no podían prever que años después ese mismo léxico iba a servir en la Rusia estalinista como herramienta perfecta de un sistema de dominación. Del mismo modo, cuando los ilustrados fueron generalizando el léxico liberal, muchos de ellos experimentaron de qué forma el nuevo léxico les permitía tener una actitud más abierta y activa, pero no podían prever que estas creencias, años después, también iban a ser utilizado para generar las actitudes de inactividad y pasividad propias del hombre aislado y masificado que describió Marcuse. En ninguno de los dos casos se podía prever de antemano cuál iba a ser el uso futuro de esos léxicos, del mismo modo que los dinosaurios no podían prever que millones de años después, sus escamas iban a ser plumas y sus cortas extremidades alas de pájaro.
Ambas comunidades políticas creen que argumentar sus posturas consiste en apelar a los libros que dan cuerpo a estos léxicos para defender sus creencias, pero apelan a los resultados del contrario para denostarlo. Los liberales creen que para comprender el liberalismo hay que leer a Montesquieu, a Locke y a Kant, y para comprender el comunismo hay que mirar los Gulags de Stalin. Y los comunistas suelen considerar que para entender el socialismo hay que leer a Marx pero para entender el liberalismo hay que ver cómo se comportan las corporaciones multinacionales y los estados que las amparan.
Al hacer esto una y otra comunidad suele pensar que hay una conexión interna, una conexión lógica entre las creencias y los resultados. Como ya he afirmado, se suele pensar por parte de la izquierda que desde su inicio las creencias liberales tenían el propósito de hacer que grandes corporaciones económicas en el siglo XXI se enriquecieran a costa de los ciudadanos-masa. Y los liberales suelen pensar que también el pensamiento socialista y marxista ocultaba desde sus comienzos una teoría de la dominación.
Pero lo cierto, piensa Rorty, es que no existe tal desarrollo dialéctico. Este es un ejemplo más del modo de proceder del platonismo que, como habíamos dicho, pensaba que el modo propio de ser era el del matemático. Igual que hay un cálculo que lleva de unas ecuaciones a un resultado, el filósofo de esta clase cree que hay un cálculo, una dialéctica que lleva desde ciertas creencias a ciertos resultados. Pero adoptar la perspectiva pragmatista nos evita pensar de esta manera: del mismo modo que no hay una conexión dialéctica entre las manos de los dinosaurios y las alas de los pájaros, no la hay entre ciertas creencias y tales resultados. Las ideas liberales no se idearon como un sistema de alienación, ni las ideas marxistas nacieron como un sistema de dominación. Ambos léxicos nacieron como herramientas para servir a distintos propósitos y con el tiempo han servido para otros diferentes.
La propuesta del pragmatismo considera que el conocimiento sólo tiene sentido si consideramos en tipo de cosas que se puede hacer con él cuando estamos haciendo algo con él. Pero no podemos prever dónde nos conducirá en el futuro esta manera de pensar. Por eso el pragmatismo nos inquieta, dado que no nos dice qué debemos hacer o cómo nos tenemos que comportar. La actitud de Rorty respecto del conocimiento no es epistémico, sino que es una actitud ética. Rorty propone que las sociedades sustituyan la fe en el conocimiento por la esperanza de que las cosas que hagamos hoy contengan bastante de lo que nos parece importante en el futuro. Restaura, de este modo, uno de los elementos que más persistente resulta en el vivir humano: la incertidumbre. Y confía que esta renuncia del conocimiento y este restablecimiento de la incertidumbre también se traducirá en un aumento de la sensibilidad para con los demás, dado que el tratado científico se sustituirá por el poema y la novela, lo que mantiene a los hombres en una actitud de escucha de las otras voces humanas, lejos de una confianza ciega en las propias creencias.